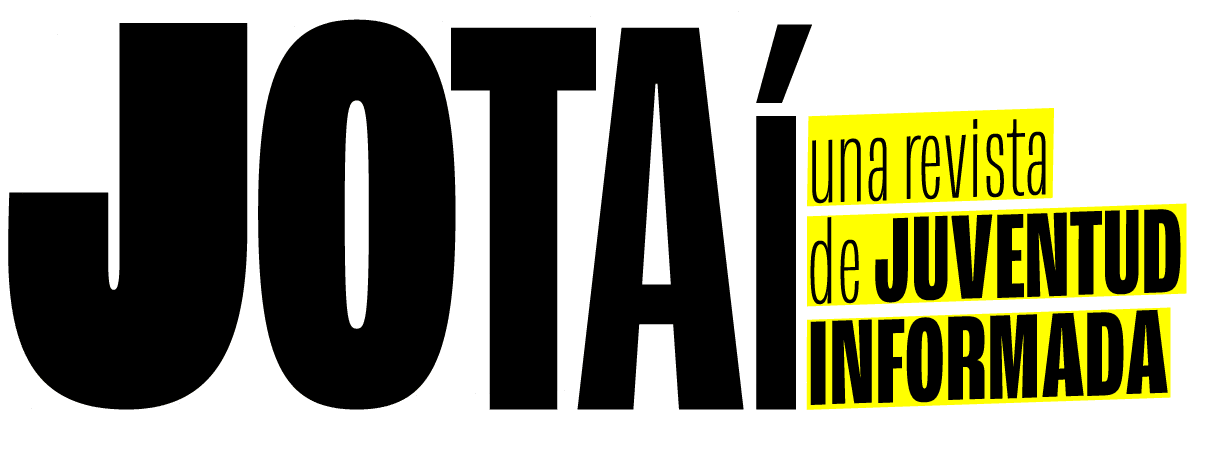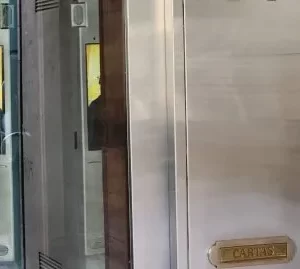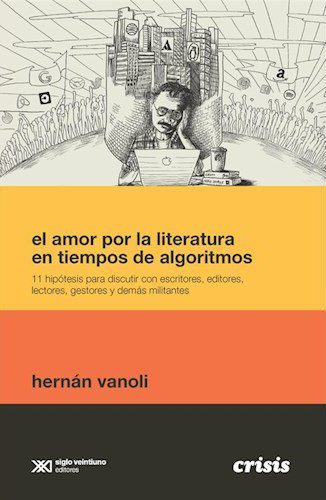
Bienvenides a esta columna, este espacio, esta mesa en la cual vamos a tomar un café y hablar de nuestro gran amor, los libros.
Verán que no digo literatura porque después de darle muchas vueltas al asunto encontré un diferencial con respecto a las otras miles de columnas, podcasts y programas sobre libros: casi no estoy leyendo literatura, menos aún ficción. Lo intento, es lo que más extraño. A veces puedo leer un policial, un poemario, una novela si es para el taller que coordino. Pero me cuesta mucho salir del ensayo, del libro de teoría, de aquellos que tienen alguna pretensión de verdad.
Además, ¿quién tiene la plata para comprar todas las novelas que quisiera y encima el tiempo de leerlas? Sobre las condiciones materiales de posibilidad de esta columna, es importante decir que la mayoría de los libros sobre los que voy a hablar los pueden encontrar en la plataforma Bookmate, que tiene libros en texto y en audio para leer desde el celular y/o la computadora (no es apto Kindle; funciona como la suscripción a una app de series y películas, da al contenido pero no se puede descargar).
Buceando en Bookmate llegué a este libro de Hernán Vanoli que hacía bastante quería leer y no es fácil de conseguir. Pese a haber salido en 2019 por Siglo XXI realmente no se encuentra en todos lados. Así que lo leí y me pareció bárbaro para empezar esta sección. Porque es un libro sobre libros, un metalibro, sobre el universo literario, su costado más comercial, sus chances de sobrevivir, los actores involucrados en esto que el autor llama el “fantasma del campo literario”. Se pelea, así, con Bourdieu que tanto habló sobre los campos y especialmente sobre el campo intelectual (1983, Campo de poder y campo intelectual); trae a Derrida con sus fantasmas (2012, Espectros de Marx)y por qué no a Fisher ya que hablamos de hauntología (2017, Los fantasmas de mi vida).
Volvamos al libro de Vanoli, que para esto estamos. Siguiendo la estructura de las once tesis de Marx, el libro del autor argentino se propone
investigar la mutación de las condiciones de producción de la creencia en la literatura. Se arriesga a interrogarse por sus bienes y sus vías de salvación, y en especial por las posibles fricciones entre su condición actual y la conformación de políticas culturales (2019, p. 14).
Y así, va recorriendo las vicisitudes que hacen que aún en 2024, aun desde el celular, aun haciendo equilibrio en el subte sigamos leyendo. Y escribiendo, aun a sabiendas de que hacer dinero de esta forma es casi un sueño. Acá, un primer hallazgo de Vanoli: la tesis es que elx autorx, en pos de vender libros, debe convertirse en una figura pública y conocida en redes sociales y vender sinceridad, convertirse en “nanomilitante” de su propia causa; y apoyar a otras con cierta distancia discursiva: pronunciarse poco para que la palabra empeñada valga mucho, podríamos decir.
Y sigue, incluso hacer libros, tener una editorial ya no es rentable para nadie. Y acá es donde, para mí, Vanoli tiene un gran hallazgo, en su caracterización sobre las editoriales y dilucidando cuál es la contradicción principal: “a fin de cuentas, la bibliodiversidad es un sistema de equilibrios que necesita la existencia de las grandes corporaciones. Y así como una editorial alternativa es una galería, una multinacional es una bienal” (Op. Cit., p. 227). Pero, realmente, el problema no son las grandes casas editoriales, sostiene Vanoli, sino los Godzilla de Silicon Valley.
Lo importante del libro, me parece, es su tono sencillo, el lugar de enunciación del propio autor que es siempre particular y está bien señalado en un ejercicio weberiano que funciona muy bien, la paradoja de que haya salido por una de esas editoriales que quedan en el medio entre los Titanic y las lanchas que a duras penas se mantienen a flote con un motor a pulmón. Y la paradoja mayor que es haberlo leído en una plataforma paga desde el celular, cuando buena parte del texto es sobre cómo afecta al mercado Amazon, que extrae datos de sus lectorxs para directamente producir literatura hecha a su gusto y piaccere, en una fábrica de salchichas pero con la apariencia de la comida gourmet que hacen en The Bear, como si el menú cambiara todos los días o fuera ropa hecha a mano. Pura ilusión algorítmica.
Y aun así, seguimos leyendo y buscando, también la distinción como lectores (nuevamente, ver Bourdieu, 2012, La distinción: Criterio y bases sociales del gusto). El domingo 11 de agosto fui al paraíso de la bibliodiversidad, la Feria de Editores –FED– que se hizo en el Complejo Art Media, en Corrientes y Dorrego. Siendo el cuarto y último día de feria, un domingo a la hora de la siesta, con un viento que parecía patagónico, había casi dos cuadras de fila. Cientos de personas dispuestas a reventar las tarjetas para quedarnos con nuestro ejemplar de un libro de Barba de Abejas, de Caja Negra, de Rara Avis, de Adriana Hidalgo, de Mardulce, de Blatt y Ríos. Editoriales boutique, mini, chiquitas y ya no tanto, pero en comparación… Que logran con esfuerzos sobrehumanos, a veces inverosímiles, sobrellevar los costos de imprimir en un país “donde el mercado del papel es un oligopolio con protección estatal” (Vanoli, 2019, p. 191) -otro de los tópicos abordados por Vanoli en el libro- y traernos a sus fieles lectores/consumidores/productores de contenido, muchas veces escritores nosotres mismes, sus libros, sus objetos fetichizados, sus mercancías de lujo para una economía cada vez más chica y una cultura cada vez más pauperizada.
Nos quedará, entonces, pensar junto a Vanoli “las diferentes concepciones sobre la función social del arte, tema casi siempre tabú entre los militantes literarios y fuera del radar de los políticos” (Vanoli, 2019, p. 244).
La próxima, vamos a hablar de un libro de no ficción pero que se vendió como una novela y como pan caliente; les espero en la misma mesa, con un cafecito y una pila de libros.