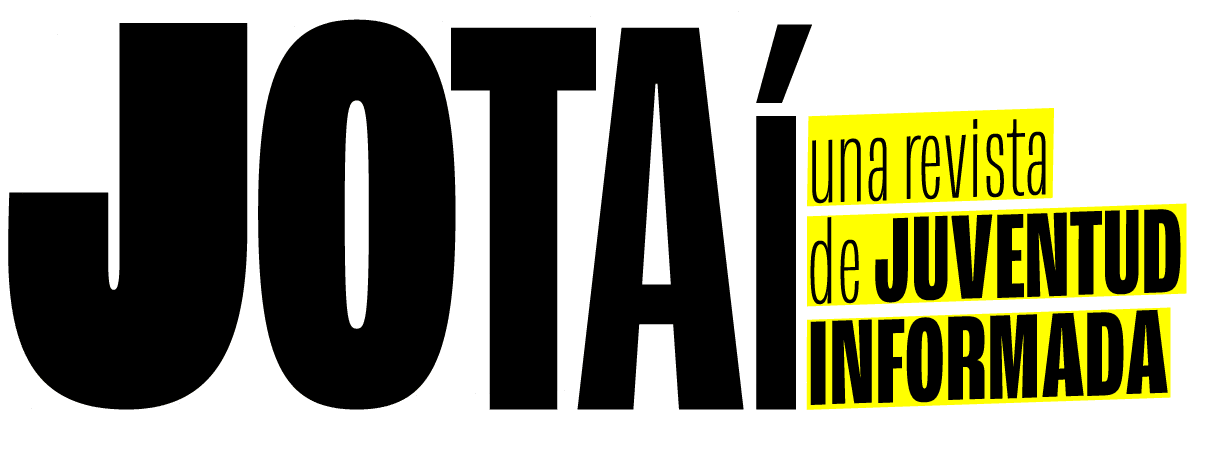Por Charo M. Ramos
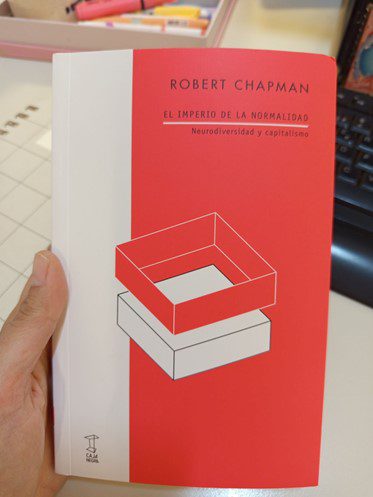
Robert Chapman, unx filósofx neurodivergente, nos regala con «El Imperio de la Normalidad: Neurodiversidad y Capitalismo» (Caja Negra, 2025) una obra esencial que nos invita a mirar de cerca cómo la idea misma de «normalidad» ha sido moldeada por las fuerzas del capitalismo, generando un profundo impacto en nuestras vidas, especialmente para quienes vivimos la neurodivergencia. Es un libro que nos ayuda a entender por qué a veces sentimos que no encajamos. Por qué nos hacen sentir así. Por qué efectivamente no encajamos. Y por qué quizá sea deseable no encajar.
Nota aparte merece la traducción de Nicolás Cuello: si bien el léxico y la redacción del libro son amables y sencillas, el trabajo de Cuello respeta y adapta de la mejor manera posible ese universo semántico, con oficio, con una dedicación que se deja ver en la lectura. Además, como siempre con Caja Negra, el libro está bien editado, corregido e impreso, rara avis en el mercado editorial local actual.
De qué va
El corazón de este libro es una crítica profunda a las estructuras que han decidido que las diferencias neurológicas son algo «patológico». Chapman, con un enfoque histórico materialista muy cuidadoso, nos lleva en un viaje fascinante desde la antigua Grecia hasta nuestro presente capitalista. Nos muestra cómo la «discapacidad» o la «anormalidad» no son características fijas de las personas, sino construcciones que han ido tomando forma a medida que el sistema capitalista necesitaba que seamos productivos de una manera específica. Esta propuesta parece una obviedad, pero, estando en 2025, parece ser necesario explicar, reforzar, traer de nuevo a la mesa lo más básico, el núcleo mismo de la Sociología.
El texto nos ayuda a ver cómo el neoliberalismo y la economía de servicios actual nos exigen cada vez más, no sólo físicamente, sino también emocional y cognitivamente. Chapman sostiene que esa ansiedad, depresión o dificultad para concentrarnos, que muchas veces sentimos como fallas personales, son en realidad síntomas de un malestar social y económico más grande. Quizá a algunes les recuerde a Mark Fisher, viejo y querido autor rescatado del naufragio en el Atlántico también por Caja Negra. Chapman nos hace pensar en cómo el sistema nos «discapacita» al empujarnos a ser siempre productivos, incluso cuando eso va en contra de nuestra propia naturaleza.
Sus fuentes de inspiración y su marco de pensamiento
Para tejer esta poderosa historia, Chapman se apoya en un conjunto de pensadores cuyas ideas resuenan a lo largo de sus páginas. Es como si, al adentrarnos en el libro, sintiéramos las voces de les fantasmas que han iluminado el camino antes: desde el marxismo y el materialismo histórico, que nos invitan a ver cómo nuestras mentes son «medicalizadas» en función de las demandas económicas, hasta Michel Foucault, cuyas ideas nos ayudan a comprender cómo la «normalidad» se convierte en una herramienta sutil, pero poderosa, para controlar y organizar la sociedad.
Pero Chapman no se queda solo con lo establecido. Toma el concepto de neurodiversidad de Judy Singer y lo expande, explorando cómo la patologización de nuestras diferencias está intrínsecamente ligada a la explotación económica. Nos recuerda, de la mano de Kimberlé Crenshaw, que nuestras experiencias neurodivergentes se entrelazan, se intersectan con otras capas de nuestra identidad, como el género, la clase o la raza, complejizando aún más nuestra realidad. Además, nos inspira a la acción colectiva y la resistencia desde los márgenes, al igual que Cedric Robinson, y nos ofrece una mirada balanceada del movimiento anti-psiquiátrico, valorando sus aportes pero sin ignorar sus desafíos. Es un diálogo constante con estas mentes brillantes, que enriquecen y profundizan cada argumento del libro.
Es un libro que se alinea con la perspectiva de pensadores como el ya mencionado y siempre amado Mark Fisher, Lauren Berlant –siento, pienso (que no es sentipensar) que no la leímos lo suficiente, ¿no?– y Sara Ahmed, quienes también, desde Caja Negra, nos han ayudado a entender cómo el capitalismo genera y se alimenta de nuestro malestar emocional y social.
¿Qué dijeron otres que lo leyeron?
«El Imperio de la Normalidad» ha sido muy bien recibido y reconocido como un texto pionero y esencial en los estudios sobre neurodiversidad y discapacidad. Expertes de todo el mundo lo han descrito como «revolucionario» y una «guía imprescindible», destacando su capacidad para ayudarnos a «ver el mundo con mayor claridad», como bien dijo Steve Silberman, autor de «NeuroTribes».
Se celebra su enfoque multidisciplinario y cómo logra desentrañar mecanismos complejos de opresión de una manera que es tanto profunda como accesible. El libro es valorado por su claridad, lo que lo hace útil para académicxs y para cualquiera que tenga curiosidad por estos temas. Si bien algunas voces han señalado puntos específicos, la recepción general destaca su valentía y su gran relevancia para las conversaciones actuales sobre salud mental y justicia social.
Las propuestas políticas del libro
Lejos de quedarse en el análisis, Chapman nos lleva de la mano a la Tesis XI: nos propone una política radical de la neurodiversidad que va más allá de buscar derechos –necesarios para todes y reconocidos como tal para el autor– o una inclusión superficial. Sus ideas son claramente anticapitalistas, argumentando que la verdadera liberación para las personas neurodivergentes (y, de hecho, para cualquiera que se sienta oprimide por la «normalidad») sólo será posible si desmantelamos las lógicas más profundas del capitalismo.
El autor nos invita a imaginar un modelo ecosistémico de neurodiversidad, donde la interdependencia y la celebración de nuestras diversas formas de pensar y sentir sean el centro. Sugiere que cuando las personas neurodivergentes nos organizamos colectivamente, podemos convertirnos en una fuerza poderosa para el cambio sistémico. En definitiva, «El Imperio de la Normalidad» es una invitación a la acción, a construir un mundo donde las necesidades de todes sean respetadas y donde la diversidad sea una fortaleza, no algo a patologizar; cada quien según sus posibilidades, se decía en el siglo XIX y podemos retomar hoy, entradísimo ya el siglo XXI.