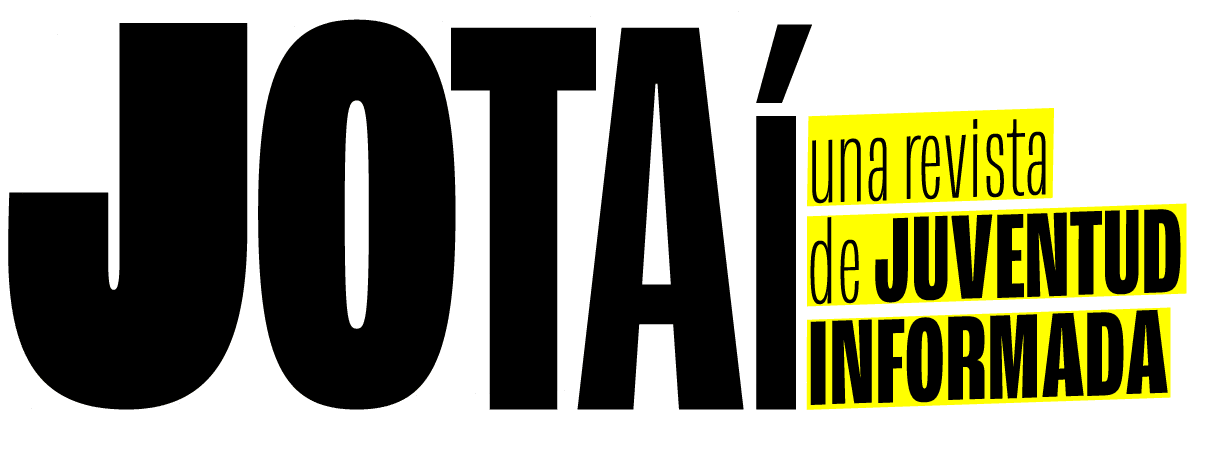En tiempos donde las familias y las instituciones educativas intentan contener el avance de las pantallas en el minuto a minuto de las infancias, las calesitas de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires se mantienen como verdaderos bastiones de lo analógico, desafiando el paso del tiempo y manteniendo viva una tradición que se remonta al siglo XIX.
Con su música nostálgica, sus estructuras originales de dudosa seguridad, esas decoraciones que tranquilamente podrían usarse para alguna película de terror de bajo presupuesto y la promesa de una vuelta gratis al alcance de una mano rápida, estos juegos son la muestra que -más allá de los estímulos que haya alrededor- el ser humano se sigue entreteniendo con lo básico: muñequitos, música y cosas que giran.
La historia de las calesitas porteñas comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Se cree que la primera calesita se instaló entre 1867 y 1870, en lo que hoy es la Plaza Lavalle, impulsada por un caballo. Con el tiempo, se popularizaron, convirtiéndose en un pasatiempo esencial en las plazas de los barrios. El ícono más representativo de las calesitas porteñas, la sortija, es una invención argentina, introducida en la década de 1930.
Según datos del gobierno de la Ciudad, hay 55 calesitas distribuidas en las 15 comunas de Buenos Aires. La calesita más antigua en funcionamiento es la «Calesita de Tito», que gira desde 1938 en la Plaza Arenales de Villa Devoto. Estas son parte del patrimonio cultural de la ciudad, protegidas por leyes que regulan su actividad y garantizan su continuidad. Se calcula que hoy hay en funcionamiento más del doble de las que existían a principios de siglo.
Las calesitas han logrado sobrevivir el paso del tiempo, aunque tuvieron que ir agregando otro tipo de kioskitos en su estructura. Sumaron esos juegos mecánicos que suben, bajan, hacen luces y ruido que los 90´s kids recordarán de los fichines de la costa. Además de todo tipo de merchandising del estilo molinito de viento o collares con el escudo de equipos de fútbol y letras.
El oficio del calesitero, a menudo heredado de generación en generación, se mantiene como una vocación que trasciende la simple operación de una máquina. Estos guardianes de la tradición se encargan de preservar la esencia y los códigos: calesitero que ve que se le cayó la ficha a la niña, calesitero que le deja agarrar la sortija para que la madre no gaste otros $1200, dependiendo el barrio. De la misma manera que se prioriza a los habitués por sobre las caras desconocidas en esa falsa lotería en la que está en disputa la famosa “una vuelta más y vamos”.
Quedará para una revista de divulgación científica el análisis de qué es lo que atrae tanto a las y los pequeños porteños y los lleven a dar unas cien vueltas al año en los mismos jueguitos que suben y bajan mientras escuchan la mismas cinco o seis canciones, mirando el mismo paisaje cada vez.