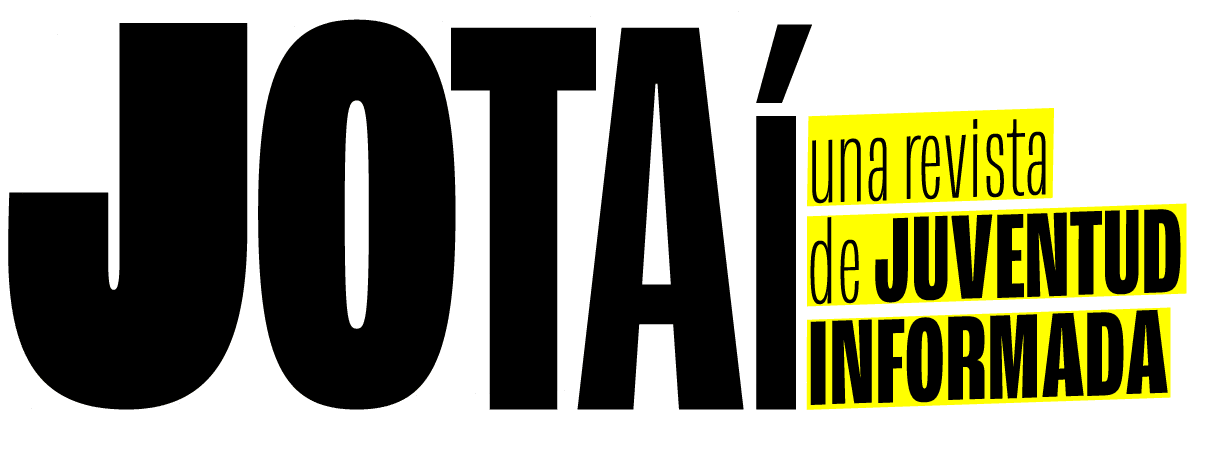Por ContraHegemonía- La Mella en El Tren (Coordinación Gral. CECSo)
«Es hora de los hornos, y no se ha de ver más que la Luz». José Martí.
En la primera jornada de la “Cátedra Libre José Martí”, que desde ContraHegemonía – La Mella organizamos para pensar (y problematizar) los actuales procesos latinoamericanos en curso, se dió un interesante debate en torno a la noción de “transición” para caracterizar las circunstancias actuales que acontecen en diversos países de Nuestra América.
Las intervenciones de intelectuales de la talla de Omar Acha, Alcira Argumedo y Mabel Thwaites Rey giraron en torno a la importancia de este concepto en coyunturas como las de Venezuela y Bolivia, para pensar desde allí el anti-imperialismo y las perspectivas socialistas. Es decir, plantearon retomar la idea de “transición” en tanto nudo problemático: si bien la resistencia al neoliberalismo en nuestros países asumió diversas formas, algunos tomaron “la posta” en cuanto a la posibilidad de plantear alternativas concretas a dicha hegemonía.
El caso venezolano es, sin lugar a dudas, uno de los más fascinantes para el desarrollo de este concepto en la praxis, ya que allí el “desplome neoliberal” se llevó puesto no sólo al sistema de partidos tradicional (es decir, el pacto elitista entre Acción Democrática y COPEI llamado “puntofijismo”), sino que también comenzó a erosionar las viejas instituciones provenientes de la IV República. La rebelión popular conocida como “El Caracazo”, que se dió en febrero de 1989 contra un paquete ortodoxo de medidas por parte del gobierno “menemista” de Carlos Andrés Pérez, significó la irrupción en la escena política de aquellas masas pobres invisibilizadas a nivel histórico, quienes bajaron masivamente de los cerros para alzarse frente a aquellos que los habían hambreado y ninguneado por décadas.
De ese momento surge la conformación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales[1], comandado por Hugo Chávez, que entró velozmente a escena con dos intentos de rebeliones cívico-militares en el año 1992, enmarcadas en un contexto de lucha popular en ascenso. Es a partir de ahí que la figura de Chávez se comienza a hacer conocida en todo el país, y ese famoso “por ahora no pudimos” que anuncia en cadena nacional para hacer conocer su rendición se convertiría en un presagio de triunfo que ni la cárcel ni el manotazo de ahogado de los viejos partidos putrefactos podían impedir.
En estas condiciones es que vence en las presidenciales de 1998, asumiendo el gobierno al año siguiente con el llamamiento a una Asamblea Constitucional para iniciar una progresiva reforma de la carta magna. De allí en más se dió una radicalización constante del proceso: de defender la idea de “capitalismo con rostro humano” o “tercera vía”, Chávez pasó a moldear y trabajar la idea de “Socialismo del Siglo XXI”, lanzada de su boca a comienzos de 2005, en el marco del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre[2].
Sin lugar a dudas el golpe de Abril de 2002 tuvo mucho que ver en dicha radicalización: el bravo pueblo bolivariano bajó de los cerros como había hecho en 1989, pero esta vez para defender a un gobierno que se proponía luchar contra los verdugos de siempre. Así, Chávez reasumió en funciones el 13 de Abril, venciendo a la patronal Fedecamaras (quien había impuesto como presidente por 48 hs al empresario Carmona), a la burocrática CTV[3], a COPEI, Acción Democrática, y sobre todo a Bush y José María Aznar, quienes habían salido a respaldar al gobierno de facto. La otra bofetada que recibió esa derecha golpista vino de la mano del sabotaje petrolero (2002-2003), heroicamente contrarrestado por el mismo pueblo que se proponía, tal como dice el lema, “avanzar hacia el socialismo”.
Dicho avance puede verificarse, por caso, en la nacionalización de 104 empresas a lo largo de los últimos dos años (con el promedio de una estatización por semana) lo que presenta un panorama de intento de desarrollo autónomo de la economía, que en el marco de la crisis resulta un bálsamo frente a la coyuntura internacional[4]. Así, por caso, el gobierno bolivariano puede anunciar que no recortará ni un centavo en las misiones sociales que vienen teniendo lugar en ámbitos como la salud (Misión Barrio Adentro, con la participación de médicos cubanos), la educación (Misión Robinson para la alfabetización, Misión Ribas para estudios secundarios y Misión Sucre para universitarios), el trabajo (Misión Vuelvan Caras) y el reparto de tierras a campesinos (Misión Zamora).
Creemos fervientemente que estas medidas implantadas por Chávez son imposibles e insostenibles sin un pueblo con poder, por lo cual desconfiamos de la rotulación (mediante categorías hipertrilladas como “bonapartismo”) que la “vieja izquierda” pretende descargar sobre el proceso más vivo desde la revolución cubana a esta parte. ¿O podría, por caso, sostenerse de otro modo un programa de desarrollo autónomo de la economía, mediante la nacionalización de sectores claves de la misma, en la coyuntura latinoamericana actual?. ¿Confiará la derecha venezolana en el supuesto “arbitraje” entre clases que algunos pretenden ver a miles de kilómetros de distancia de Caracas? Nosotros creemos que no, y apostamos a la radicalización del proceso de la mano de los oprimidos y ninguneados, que tomaron las debidas lecciones a lo largo de estos años de aprendizaje en la búsqueda de una liberación efectiva de las intermediaciones políticas tradicionales.
Cuando Lenin hablaba acerca de la imposibilidad de las “revoluciones puras” hacía referencia a situaciones como esta, que se podrían encuadrar en la lógica gramsciana de “lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer”. De ahí que el propio Chávez pueda repetir infinidad de veces que en Venezuela aún hay capitalismo y que, si la revolución no es profundizada, corre el riesgo de paralizarse (puesto que no ha llegado aún al punto de “no retorno”).
Por ello decimos, junto a Miguel Mazzeo, que “la Revolución Bolivariana nos convoca a pensar-actuar en términos de transición, costumbre que había caído en desuso, categoría de arriesgada frecuentación. El pasaje de la necesidad a la libertad no se puede concebir como un acto único, abrupto y unidireccional. Existen mediaciones. Y existen porque el proceso de construcción del socialismo no se desarrolla en el vacío, sino en el marco de una determinada realidad histórica”[5].
El caso boliviano nos muestra a las claras esta idea de mediación y transición, sobre todo teniendo en cuenta el papel de la oligárquica (y escisionista) medialuna oriental que tiene como base de operaciones a Santa Cruz de la Sierra. El triunfo del actual presidente Evo Morales a fines de 2005 fue la resultante del proceso de luchas del movimiento indígena frente a políticas entreguistas por parte de los gobiernos de Sánchez de Losada (en la denominada “guerra del gas” de 2003, en reclamo a la anulación de las negociaciones por hidrocarburos con EEUU y a la nacionalización de estos), y de Carlos Mesa (en la “guerra del agua” de mediados de 2005, respondiendo a un aumento establecido por la compañía francesa Suez). En estas luchas el movimiento indígena tuvo un papel protagónico, desplegando tácticas de bloqueos intermitentes que consiguieron dejar a La Paz virtualmente aislada.
Otra clave para el triunfo de Morales fue su origen aymara, en cuanto a la (auto) identificación de gran parte de la población (67% según el censo de 2001) como perteneciente a alguno de los “pueblos originarios”. Esta es, en el fondo, la razón principal del odio racista de las élites bolivianas ya que, como bien dice el vicepresidente Álvaro García Linera “los indígenas siempre eran los que atendían la mesa, cocinaban, cuidaban a los niños, eran albañiles. Que ahora sean presidentes, ministros o cancilleres, obviamente golpea esa lógica”[6].
Las enormes potencialidades que se abrieron a partir del triunfo del MAS – IPSP tienen también su correlato en las limitaciones propias de procesos como este (es decir, de coyuntura compleja). Indudablemente la nacionalización de los hidrocarburos (con cuyos fondos se han financiado el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad), la realización de la Asamblea Constituyente y la votación de la Nueva Constitución Política del Estado representan avances concretos, que tienen consonancia con lo que fue la llamada “agenda de octubre”.
También es cierto que, a pesar de la construcción de esta idea del “gobierno de los movimientos sociales”, se han tenido consideraciones importantes respecto a la derecha oligárquica. La crítica a dichas “concesiones”, sin embargo, debe partir entonces del movimiento real y de la no subestimación del poder en manos de la escisionista burguesía de la medialuna. El propio Evo Morales fue muy claro al respecto al afirmar que “hemos llegado al gobierno pero no tenemos el poder todavía”[7], lo que demuestra a las claras el carácter del enfrentamiento con este sector a la defensiva con base en Santa Cruz.
Desde ahí es que nos planteamos recuperar el legado mariateguista del “ni calco ni copia” para pensar en los procesos revolucionarios actuales en Nuestra América. Porque cada caso retoma las luchas originarias de nuestros pueblos para, tal como plantea Acha citando a Walter Benjamin, “cepillar la historia a contrapelo”. Es decir: inspirarse en el sacrificio de las generaciones vencidas, en la memoria de los mártires del pasado (en Bolívar, en Katari, etc), en nuestra propia historia[8], para pensar las luchas de liberación del presente, oponiéndose a la versión “oficial” de la historia, y a la revolución como una autopista, sin baches, hacia la redención.
Con todas estas cartas sobre la mesa sólo nos queda destacar que la radicalización (necesaria) de ambos procesos provendrá de la propia vitalidad de los movimientos populares y el entrelazamiento de estos con la coyuntura específica de cada uno de estos países. Pensamos (o mejor dicho repensamos) a la transición como alejada de la visión heredada de las propias revoluciones del Siglo XIX y XX. Hablar hoy de un acto único, abrupto y unidireccional en estos procesos sería desconocer la realidad de los mismos, y extrapolar categorías “europeístas”, al decir de Michael Lowy, para seguir rotulando esquemas que escapan de la lógica “de pizarrón”.
El sentido que adopten estas transiciones esta determinado, entre otros factores, por la dialéctica entre las disputas al interior del aparato estatal por un lado y la construcción de poder popular y hegemonía desde abajo por el otro. Cualquier avance en el desarrollo de dicho poder popular, en la socialización de los medios de producción y en la desestructuración de la idiosincrasia personalista propia de la tradición política latinoamericana, sólo puede ser llevado a cabo mediante la praxis popular (en tanto transformación directa de las propias condiciones materiales) y mediante la reformulación de ese concepto de transición como un ámbito no lineal y de disputa permanente.
Sólo así se hará posible la consigna masista de que “el cambio es imparable”, y sólo así se avanzará “rumbo al socialismo”, como pretenden las bases bolivarianas. Sólo de esta forma, como anunció hace tiempo el apóstol de Nuestra América, no se ha de ver más que la luz en ésta, la hora de los hornos…
[1] Es aquí preciso destacar la formación humanística-bolivariana que tuvieron las FAN venezolanas a través de la implementación del programa Andrés Bello.
[2] La instalación del ideario socialista en el imaginario colectivo es uno de los puntos más álgidos del proceso bolivariano. Si el neoliberalismo supo borrar dicho ideario, la revolución bolivariana se encargó de reinstalarlo (y ponerlo como tema de discusión a nivel masas) a partir de la noción de “Socialismo del Siglo XXI”.
[3] La Central de Trabajadores Venezolanos tuvo y tiene un papel reaccionario para con el gobierno desde que este asumió en funciones en el año 1999, llegando al colmo de recibir fondos de la “Fundación Nacional para la Democracia”, una organización del gobierno de EEUU, durante los hechos de 2002.
[4] Más allá de no creer ni un ápice en la “teoría del desacople” que algunos economistas pretenden imponer para desvincular países de la actual crisis en curso, dicho intento de desarrollo autónomo es un punto favorable para afrontar la coyuntura actual.
[5] Mazzeo, Miguel, “La revolución bolivariana y el poder popular”, en Venezuela: ¿la revolución por otros medios?, Dialektic, Buenos Aires, 2006, p. 51-52.
[6] Entrevista a Álvaro García Linera, revista Nueva Sociedad Nº 209, mayo-junio de 2007.
[7] Entrevista de Néstor Kohan e Itai Hagman a Evo Morales, Colectivo Amauta, véase online en http://www.lahaine.org/index.php?p=28518
[8] Sobre este tema proponemos revisar la carta de Karl Marx a la rusa Vera Zasulich, cuando le responde que la “comuna (rural rusa) es el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia” y que no es obligatorio pasar por la “fatalidad histórica” de la separación entre productores y medios de producción propia del desarrollo del capitalismo de Europa Occidental. También proponemos dar relectura a los textos de Karl Marx y Friedrich Engels compilados en “Imperio y colonia, escritos sobre Irlanda”, N° 72 de Pasado y Presente, donde se recupera el debate de la cuestión nacional