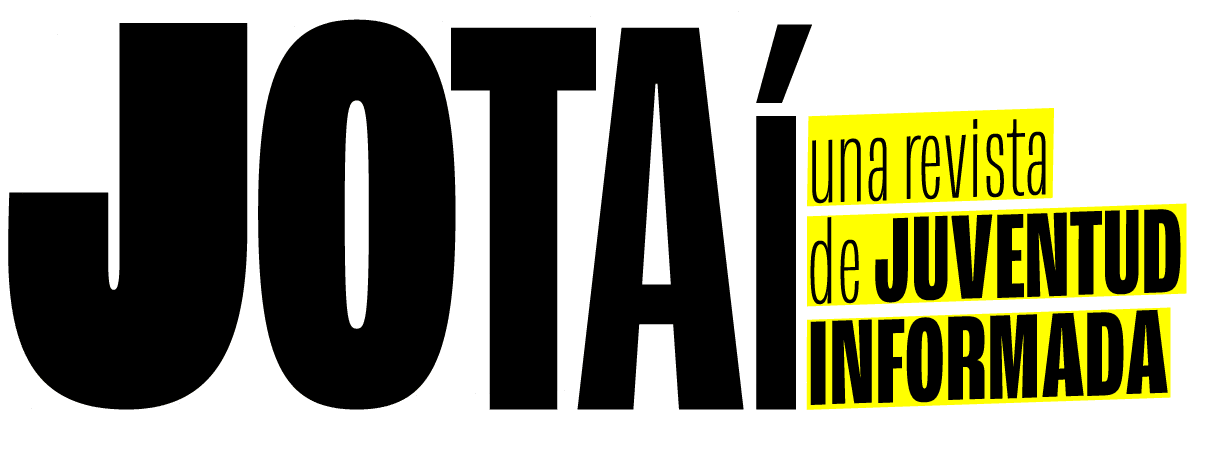Por Charo Márquez
@cafeesamor
Los orígenes del feminismo moderno occidental* son -como los de todo movimiento político- diversos, sorprendentes y a veces contradictorios. En estas columnas vamos a ir recorriendo y, a la vez, armando colectivamente una genealogía posible. No lo hacemos en el vacío, sino, con lecturas previas y simultáneas, especialmente del libro de Gabriela Borrelli y, en este caso, del de Valeria Edelsztein. Este es el primer capítulo de algo que intenta ser un derrotero por entregas que reconstruya, con la precariedad esperable, el movimiento más dinámico de los últimos trescientos años.
En esta primera columna vamos al origen del origen: las Medias Azules. Como vemos en el libro Científicas, mientras en Italia sucedía el Renacimiento artístico, en Francia -sobre todo pero no exclusivamente- se empezaron a organizar espacios de discusión filosófica. El nombre es muy simpático y remite a que las medias que usaban los -hoy llamados- sectores populares no eran blancas prístinas como en Versalles, sino azules y ese ícono lo retomaron las y los asistentes de los salones.
Hoy es muy habitual, también, para nombrar la distinción entre rangos laborales, las expresiones cuello azul y cuello blanco. La primera remite a los oficios manuales y la segunda a los trabajos intelectuales, vamos a sugerir que comparten origen con las medias y los salones.
Antes de la Revolución Francesa, Luis XIV propiciaba el encuentro de intelectuales para dar inicio al periodo conocido como Siglo de las Luces, de donde salió el archi estudiado Iluminismo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el feminismo?
Si bien las mujeres (estamos en el siglo XVII, las identidades en ese momento eran varón y mujer, todavía faltaban añares para la llegada de la teoría queer que hizo estallar este y otros binarismos por los aires) tenían prohibido el acceso a la universidad, muchas lo intentaron haciéndose pasar por hombres, y otras decidieron ir por fuera. Ellas participaron y organizaron los salones. En nuestro país una de las más conocidas organizadoras de tertulias fue Mariquita Sánchez de Thompson. Y en Francia podemos citar a Madame Pompadour, Madame La Fayette y otras decenas de mujeres que se juntaban a intercambiar las ideas más novedosas en filosofía pero también en matemática, disciplinas naturalistas como hoy sería la física. Disciplinas que estaban empezando a gestarse, que venían a cuestionar todo y que pusieron realmente al mundo patas para arriba, como el feminismo.
Una de las más destacadas participantes de estos debates de ideas fue Olympe de Gouges. Antes de dedicarse a “boicotear” la Revolución, Marie Gouze como se llamaba formalmente, había decidido no seguir la tradición burguesa -de la cual venía- y se volcó a las letras y al teatro.
Una de sus obras más reconocida fue Zamore y Mirza, o el feliz naufragio en donde cuestionaba el sistema esclavista y pedía su abolición. Esto lo vamos a dejar acá y vamos a volver varias veces a lo largo de esta columna al tema porque es una discusión que aún hoy conmueve al feminismo.
Los acontecimientos de 1789 fueron un parteaguas en la historia, en la vida política de Occidente* y la primera gran revuelta “popular” (las comillas son porque a la Revolución Francesa se la comprende como el levantamiento de la burguesía, motivo por el cual hoy no sería considerado popular, pero, bueno, es complejo) de la que se tenga registros.
Los ideales orientadores de la Revolución que derrocó a Luis XVI y María Antonieta fueron la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad y estuvieron acompañados de un documento fundacional: la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Dando el puntapié inicial de lo que luego sería el movimiento más potente del siglo XXI, Olympe se hartó y publicó otro documento: la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Si bien esto pasó hace trescientos años, el movimiento feminista sigue usando como idea ordenadora el primer artículo de su declaración: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. Hoy decimos que ser feminista es tener la noción radical de que las mujeres** somos personas, razón por la cual, merecemos la condición de ciudadanía y ser sujetas de derecho.
No vamos a reproducir todo el documento acá porque para eso ya existe Wikipedia, pero hay una joyita que en el siglo XX fue tan discutida y aún hoy sirve para pensar varias cosas, que merece la pena traerla: “VII – Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa”. Cuando también en Francia Simone de Beauvoir peleaba por el derecho al voto de la mitad de la población dijo que “las mujeres también tenemos derecho al mal”. Volviendo, en esa época no había muchas mujeres cuestionando tan abiertamente el nuevo régimen que se estaba intentando establecer, así que los comisarios de la Revolución se enteraron bastante rápido de que una conocida heredera de las Medias Azules estaba molestando y la fueron a buscar. Olympe conoció la misma suerte que María Antonieta: fue sentenciada a morir en la guillotina.
Como vemos, no venimos de un repollo y estas ideas se siguen discutiendo en cada encuentro y asamblea feminista.
En la próxima entrega, vamos a cruzar el Canal de la Mancha y conocer la obra de Mary Wollstonecraft, la OIympe de elles.
*Siempre pueden leer a Edward Said sobre la distinción entre oriente y occidente, o pueden googlear, claro.
** Quiénes constituyen el sujeto del feminismo es una discusión abierta desde hace décadas y aunque a veces pareciera que sí, no está saldada. Quien escribe esta columna sostiene que el sujeto del feminismo no es único y no está determinado por la biología sino por la experiencia y por la decisión política de posicionarse junto a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, siendo todas, todos y todes bienvenides al tren.