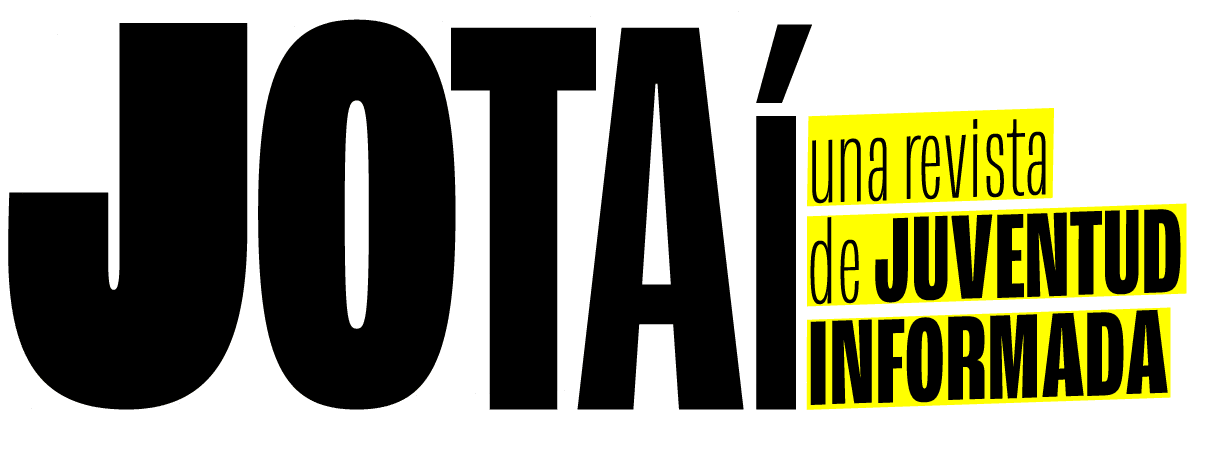Por Charo M. Ramos

Cuando salió este libro nadie me dio bola; no conseguí nadie lo lea. Pero algo pasó, como pasa con algunas publicaciones, que empiezan lentamente a circular, por canales más under, por los recovecos; lo que antes eran los pasillos de Puan o los bares de Corrientes, y ahora son comunidades virtuales, streams especializados… En CABA, para este tipo de literaturas hay también un nuevo referente corporizado en la Biblioteca Popular Ansible -ya me anoto para hacer una nota sobre este lugar bárbaro en Paternal-.
Este libro, entonces, tomo envión. Publicado por una de las enormes casas editoriales de habla hispana, Anagrama, en una apuesta por la novedad, La infancia del mundo, empezó a circular y está en boca de todxs (en mi propia burbuja algorítmica, no hace falta ni aclararlo). Vamos a ver.
Sobre el autor: Michel Nieva nació en Buenos Aires en 1988 y estudió Filosofía en la UBA. Vive e investiga en la Universidad de Nueva York. Publicó ya varios libros, algunos de ficción -como ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? en 2013, Ascenso y apogeo del Imperio Argentino en 2018- y otros de ensayo, como el reciente (y complementario de La infancia del mundo), Ciencia ficción capitalista. Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, que también salió por Anagramaen 2024.
Sobre la obra: La primera pregunta que unx podría hacerse es¿qué es esto? y la respuesta obvia es que es una novela, fragmentada, que no tiene una estructura lineal, ni siquiera una sola línea temporal. Hay ascendencias, homenajes a Philip K. Dick, a Kurt Vonnegut, a una tradición de la ciencia ficción que a mí se me escapa; y, también, a los grandes escritores argentinos, incluido a Sarmiento y también a Lamborghini. Podríamos pasar horas preguntándonos si es más cyberpunk que pulp o si es acaso steampunk o si es un texto kitsch. Creo que es todo o que puede ser lo que elx lectorx quiera que sea.
Para la lectura hay que decir que es necesario prestar atención; aunque en cantidad de páginas sea breve, es un texto complejo. Mientras leía por primera vez el libro y tomaba un flat white, no pude evitar preguntarme: ¿cuál es la complejidad que presenta La infancia? Y son varias, en realidad, las capas de complejidad.
Primero el vocuabilario que usa es desafiante: una mezcla de guiños cultísimos, como ponerle Tito Livio a un personaje; y de léxico plebeyo total como usar “guita” o “coger” y un sinfín de otras apelaciones a lo bajo que conviven con lo alto en una armonía que, por momentos, hace ruido, pero en el todo queda bien.
Y luego, es como si este libro se subiera a los hombros de Mark Fisher y, de alguna manera, partiera de la afirmación atribuida a Jameson y a Žižek, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” y desde ahí tirara y tirara hasta dar con la historia que nos cuenta.
No hay apocalipsis, no hay fin del mundo. Hay una hecatombe que cambia muchísimas cosas, pero otras no. Situada en el siglo XXIII, el narrador nos cuenta que el aumento de las temperaturas hace, finalmente, que las aguas suban y se coman buena parte del territorio argentino; lo que abre lugar a un juego cartográfico que permite crear nuevos polos poblacionales, urbanos y “puebluchos”, balnearios, la capital federal logra mudarse no ya a Viedma sino a la Base Marambio en el Caribe Antártico (¿un guiño a Man Ray, tal vez?).
En esta novela llena de añoranzas por pasados desconocidos, les adolescentes juegan -en una consola llamada Pampatronic o su imitación china, desilusionante para quien la recibe, la Pampatone- a Cristianos vs. Indios: un juego de realidad virtual que recrea la Campaña del Desierto. Pero la añoranza va mucho más allá que la de rememorar el corrimiento de la frontera sur a través del exterminio de las poblaciones originarias; los personajes buscan en la realidad virtual más cosas que no conocieron: la nieve, el invierno, el frío, la extensión de la llanura pampeana, los miles de kilómetros de verde. Y se encuentran, además, con un territorio en el que todos sus deseos violentos puedens er realizados, hasta el más denigrante de ellos, hasta el más pueril. Y en la vida real, fuera de la consola, podríamos decir que la violencia está también habilitada a niveles muy superiores a los de hoy en día.
Una de las grandes preguntas es de qué vive esta gente. Si ya no hay vacas ni soja ni critptomonedas parece haber, ¿qué hay? Hay pandemias con las cuales, un par de empresas de capitales hiperconcetrados hacen una timba financiera en una especie de fármacocapitalismo extremo.
Y en ese contexto de delirio pandémico surge el protagonista de esta novela, inicialmente conocido como El Niño Dengue. Su identidad de género irá mutando como él mismo es una mutación genética que aterroriza a su ciudad segregada, poblada por gente fea, sucia y mala. Entre ellxs y, sobre todo, El Dulce, un antagonista insoportable, construido en un homenaje a El Niño Proletario de Lamborghini; alimentado de abusos, abdondonos, excesos, violencias varias y contrabando. Pero El Niño Dengue y El Dulce están destinadxs a definir sus existencias en conjunto, unidxs por el espanto, enfrentadxs por la desgracia total del capitalismo hipersalvaje.
Y hay un ¿personaje? importantísimo que es La Gran Anarca, quizá lo más interesante de la novela, para la opinión de esta humilde reseñista. El gran misterio para desentrañar, el origen del todo y de la nada, del caos y del orden.
Me fui por las ramas, me excedí en spoilers, perdón. Pero, para mí, es un libro que vale la pena leer, discutir, arrancarse las tripas hasta ver qué onda con todo esto. ¿Cómo pensamos el siglo XXIII cuando nos cuesta planificar qué vamos a hacer en dos meses? ¿Cómo pensamos el presente? El futuro llegó hace rato y quizá no está totalmente en nuestras manos, pero sí tenemos la posiblidad de seguir imaginando cómo queremos que sea. Ojalá no sea como el de La infancia del mundo.