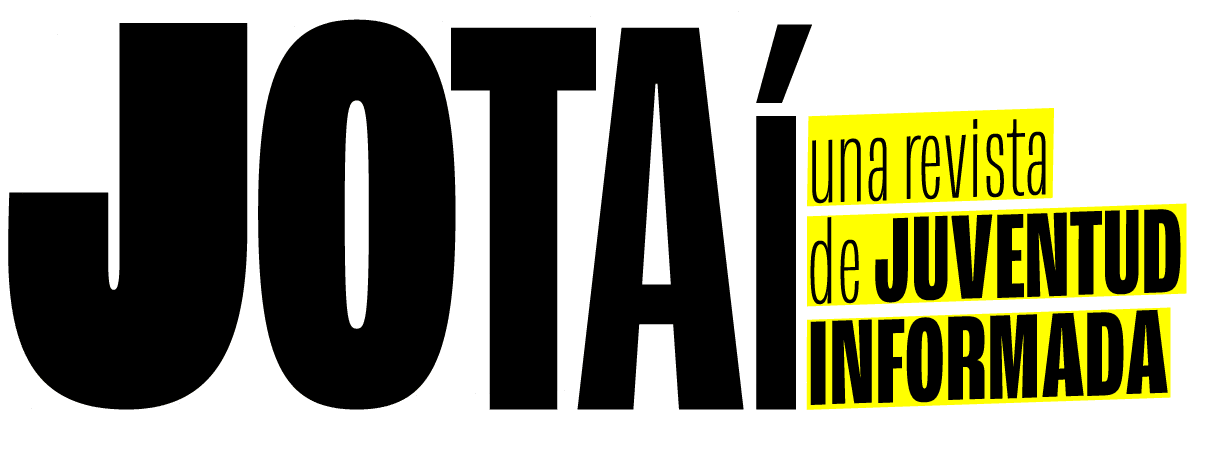Por Charo M. Ramos

Esta nota no debería aparecer en esta sección, es un accidente geográfico. Pero no tenemos otra en la cual incluirla, porque no teníamos previsto que pasara algo lindo. Y, sin embargo, pasó.
Era un martes a la tarde, el sol bañaba las veredas angostas de la calle Piedras en Monserrat. Iba yo con mi mochila repleta de cosas -el tupper ya vacío, la botella con agua fresca por si eme tocaba el subte sin aire, un libro que no leí, la agenda en la que intento registrar algo de los días que me pasan por arriba, en fin-, escuchando música clásica, disfrutando de la vitamina D y vi, a unos metros, a un grupo de jóvenes haciendo algo en una pared.
Eran seis, había feminidades y masculinidades, tenían alrededor de 20 años, vestían a la moda. Tocaban algo en la pared, como quien pasa por la imagen de la Virgen, le toca y sigue esperando tener un buen viaje. Pero se filmaban mientras lo hacían, tocaban la pared, miraban a cámara, se alejaban, pasaba otre y así.
Como en un safari sociológico, me quedé parada a una distancia prudente observando el fenómeno. Esperé a que se fueran, la curiosidad me carcomía, ¿qué había en la pared? Cuando se fueron, me acerqué y pude ver algo que no me habría esperado jamás.
Amurada, plateada, nueva, una placa que recordaba, que marcaba, que conmemoraba, que celebraba el hito de que en esa msima casa, en Piedras 469, hubiera pasado sus últimos días el músico Federico Moura.